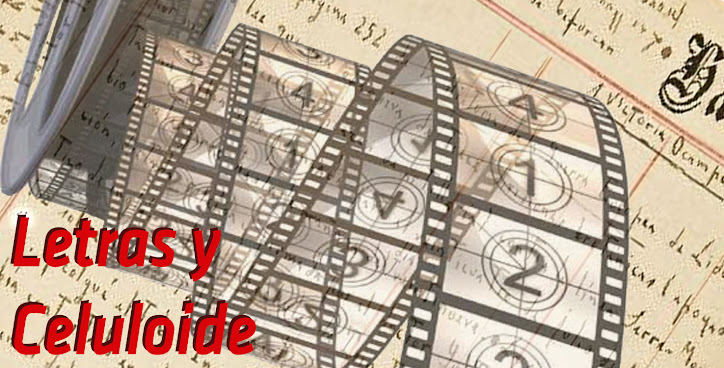A los 78 años de edad, murió este martes por la tarde el actor argentino Arturo Bonín. La noticia fue confirmada por medio de un comunicado tan simple como emotivo, que difundieron a través de las redes sociales su esposa, Susana Cart, y sus hijos Julieta y Mariano: “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín quien amó su profesión de actor y director y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan”. Interprete versátil, Bonín arrastraba un cáncer de pulmón que lo mantuvo internado en los días previos, sin que los especialistas tuvieran ya nada por hacer.
De rasgos amables, apenas endurecidos por un bigote tupido, muy de moda en aquella época, Bonín recién llegó a la televisión en 1978, a los 35 años, participando en 3 de los 16 capítulos de la serie La mujer frente al amor, donde compartió elenco con Nora Massi, Gerardo Romano, Oscar Ferreiro y Silvia Merlino, entre otros. Su desembarco en el cine se dio un año más tarde, en 1979, cuando interpretó un rol muy secundario en la comedia Las muñecas que hacen ¡PUM!, dirigida y escrita por Gerardo Sofovich, con Julio De Grazia y Javier Portales al frente de la habitual troupe de actores sofovicheanos. Pero su rostro se volvería sumamente popular durante la década siguiente, en la que su presencia en ambas pantallas le otorgó un rápido reconocimiento.
En los ’80, Bonín formaría parte de algunas de las producciones más vistas tanto en cine como en televisión. En la pantalla grande se destaca su paso por las típicas comedias picarescas que solían producir los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich o Hugo Moser. En esa lista se encuentran títulos como La noche viene movida, Los hijos de López, Locos por la música o Departamento compartido, protagonizada por Alberto Olmedo, Tato Bores y Graciela Alfano, todas estrenadas en 1980. Ese mismo año participó en seis series y telenovelas, que lo metieron de lleno en el comedor y el corazón de todas las familias argentinas. Entre ellas Romina (con Dora Baret y Amelia Bence); Entre la vereda y el cielo (con Rita Terranova); El secreto de Ana Clara, también con Terranova, Enrique Liporace y Juan Manuel Tenuta; Bianca, con Baret, Víctor Hugo Vieyra y Mirta Busnelli; Aquí llegan los Manfredi, otra vez junto a Busnelli, Nelly Lainez y Gilda Lousek; y Agustina, nuevamente con Baret, Bence y Luisa Vehil.
Pero su carrera en la actuación comenzó más de 20 años antes y en el teatro, que en aquella época todavía era el primer amor de casi todos los actores y actrices. Bonín empezó a formarse en la actuación cuando aún cursaba el secundario en una escuela industrial de Floresta. Por entonces, un amigo lo invitó a sumarse a unas clases de teatro y él aceptó, ilusionado con la promesa de conocer chicas. En algún momento, el propio Bonín reconoció con humor que las chicas nunca llegaron, pero que el teatro se le metió en el cuerpo para siempre. Y lo que en aquel momento era una actividad para pasar el rato se fue convirtiendo en un sueño. Recién a mediados de los años ’70 dejaría una larga lista de trabajos “formales” para apostarle un pleno a su ilusión de ser actor. Fue así que se unió a la troupe teatral Grupo del Centro, donde compartía equipo con colegas como Villanueva Cosse y Juan Manuel Tenuta. Junto a ellos, en 1975 llevaron a escena una versión de la obra Esperando la carroza, del uruguayo Jacobo Langsner, estrenada originalmente en Montevideo, 1962. Pero el teatro no solo le dejó a Bonín un oficio, sino que además le regaló una familia: es que de aquel grupo de teatro también era parte Susana Cart, quien pocos años más tarde se convertiría en su pareja para toda la vida.
Volviendo a los años ’80, la carrera de Bonín en cine y televisión continuó creciendo, protagonizando junto a Graciela Borges Los pasajeros del Jardín (1982), adaptación de una novela de Silvina Bullrich con dirección de Alejandro Doria. O formando parte de éxitos de la taquilla popular como El Manosanta está cargado, donde Olmedo estiraba el suceso de su recordado personaje televisivo. Con el final de la dictadura, Bonín participó de proyectos que desde el cine buscaban convertirse en espejo de la etapa más trágica de la Argentina, permitiendo que su amor por la actuación se fundiera con su compromiso político. Entre esos trabajos se pueden mencionar Espérame mucho (Juan José Jusid, 1983); Contar hasta diez (Oscar Barney Finn, 1985); Bairoletto (1985), donde interpreta al bandido anarquista Bautista Bairoletto; o Los dueños del silencio (Carlos Lemos, 1987). Pero tal vez la más recordada de todas ellas sea Asesinato en el Senado de la Nación (Jusid, 1984), en la que se puso en la piel del joven senador Enzo Bordabehére, quien murió asesinado en 1935 dentro del recinto parlamentario, cuando usó su propio cuerpo como escudo para proteger al también senador Lisandro de la Torre, en un atentado que tenía como blanco a este último.
Por aquellos mismos años, el actor se convirtió en anfitrión televisivo, conduciendo Yo fui testigo, uno de los programas políticos emblemáticos de aquella década de la recuperación democrática. El programa, mezcla de investigación periodística con reconstrucción ficcional, emitía un episodio por semana, en el que se abordaban distintos hechos o personajes de la historia argentina. Estuvo en el aire entre 1986 y 1989, comenzando en el viejo Canal 13 antes de ser privatizado, para pasar a Canal 2 luego de que varias figuras de cuestionable pedigrí, como el almirante Isaac Rojas o el general Juan Carlos Onganía, pidieran que el programa fuera levantado. A lo largo de sus cuatro temporadas, en las que Bonín oficiaba de narrador y presentador, Yo fui testigo puso en pantalla episodios dedicados a figuras como José López Rega, Ernesto “Che” Guevara, Eva Perón o el boxeador José María Gatica.
Pero si hay un trabajo de esa época que se destaca en la filmografía de Bonín, ese es su rol protagónico en la película Otra historia de amor (Américo Ortíz Zárate, 1986). En ella interpreta a Raúl, un empresario, hombre casado y con hijos, quien es abordado por Jorge, un empleado nuevo, que le confiesa su deseo de acostarse con él. Aunque al principio Raúl rechaza a Jorge, pronto acabará cediendo a la curiosidad y, sobre todo, ante un nuevo deseo que comienza a reconocer, creciendo dentro de él. Junto a la película Adiós, Roberto (Enrique Dawi, 1985), protagonizada por Víctor Laplace y Carlos Andrés Calvo, Otra historia de amor son las primeras películas estrenadas tras el final de la dictadura en abordar con un interés genuino algunos temas vinculados a las problemáticas de la comunidad LGBT+. Como solía ocurrir en aquellos años, en los que la sociedad aún miraba a homosexuales y lesbianas con verdadero horror moral, películas como esas jugaron un papel fundamental en la construcción de espacios y derechos que hoy se dan por sentados, pero que hace 40 años atrás representaban auténticos tabúes culturales.
Ya sin su bigote característico, pero habiéndose ganado un prestigio de actor de carácter y gran versatilidad, la carrera de Bonín continuó avanzando a velocidad crucero durante las décadas siguientes. Si bien en el cine nunca volvió a formar parte de grandes éxitos, participó de otras casi 25 películas, entre las que se destacan la épica bélica Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, 2005), la comedia Casi leyendas (Gabriel Nesci, 2017), o el film de terror Al tercer día (Daniel de la Vega, 2021). En televisión participó de novelas y series de alto perfil y gran repercusión, como Regalo del cielo (1991); Nueve lunas (1994); Verdad consecuencia (1996); Muñeca brava (1998); Rebelde Way (2002); La niñera (2004); Los Roldán (2004); Todos contra Juan (2010) y hasta hace muy poco la controvertida tira de canal 13, La 1-5/18, que relata de forma (muy) libre la vida en un barrio vulnerable de Buenos Aires.
En sus 60 años de trayectoria, Bonín participó en más de 40 programas de televisión, 50 películas y 60 obras teatrales, entre las que se cuentan su frecuente presencia en distintas ediciones de Teatro por la Identidad, a través de las que dio su apoyo manifiesto a la labor de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Números y decisiones éticas que ilustran una carrera destacada y dan cuenta de una visibilidad que muy pocos actores han tenido y que harán que su ausencia sea tan triste como notoria.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Pägina/12.