 Es un hecho que todo el mundo ha sido niño alguna vez y la mayoría de los niños tienen un tío viejo más o menos dado a contar historias de miedo, que incluyen desde antiguas leyendas de dioses y demonios a modernos misterios de avistamientos OVNI. Es gracias a ese tío, por carácter transitivo, que todo el mundo conoce la escala de Hynek aun sin saberlo. Esta escala representa algo así como las tablas de la ley de la ufología, que el cine se ha encargado de incluir en el inconsciente colectivo y la recién estrenada Contactos del cuarto tipo de machacar en propio beneficio. Los contactos de primer tipo incluyen los avistamientos de objetos voladores sin identificar; los de segundo el hallazgo de evidencia física de dichos objetos. Un joven Spielberg dejó bien claro de qué se tratan los de tercer tipo. Y por fin están los de cuarto tipo, que son los más norteamericanos de todos, un claro emergente del componente paranoico que incluye la cultura popular de aquel país. Los supuestos tripulantes de esos objetos no identificados no serían otra cosa que agresivos invasores del espacio, que cada tanto se llevan a “uno de los nuestros” (es decir, a un norteamericano) para entubarlo de todas las formas que el Kamasutra alienígena es capaz de ilustrar y que, a juzgar por el estado en que los devuelven, han de ser muchos y muy imaginativos. Contactos de cuarto tipo es exactamente eso, otra vez.
Es un hecho que todo el mundo ha sido niño alguna vez y la mayoría de los niños tienen un tío viejo más o menos dado a contar historias de miedo, que incluyen desde antiguas leyendas de dioses y demonios a modernos misterios de avistamientos OVNI. Es gracias a ese tío, por carácter transitivo, que todo el mundo conoce la escala de Hynek aun sin saberlo. Esta escala representa algo así como las tablas de la ley de la ufología, que el cine se ha encargado de incluir en el inconsciente colectivo y la recién estrenada Contactos del cuarto tipo de machacar en propio beneficio. Los contactos de primer tipo incluyen los avistamientos de objetos voladores sin identificar; los de segundo el hallazgo de evidencia física de dichos objetos. Un joven Spielberg dejó bien claro de qué se tratan los de tercer tipo. Y por fin están los de cuarto tipo, que son los más norteamericanos de todos, un claro emergente del componente paranoico que incluye la cultura popular de aquel país. Los supuestos tripulantes de esos objetos no identificados no serían otra cosa que agresivos invasores del espacio, que cada tanto se llevan a “uno de los nuestros” (es decir, a un norteamericano) para entubarlo de todas las formas que el Kamasutra alienígena es capaz de ilustrar y que, a juzgar por el estado en que los devuelven, han de ser muchos y muy imaginativos. Contactos de cuarto tipo es exactamente eso, otra vez.La película vuelve a utilizar el cada vez menos efectivo recurso de simular que cierto material fílmico, evidentemente fraguado, no es otra cosa que el registro incidental de situaciones reales a través de cámaras testigo. Mismo truco que utiliza la recién estrenada Actividad paranormal, pero que ya dio rédito en El proyecto Blairwitch (1999) y un poco antes en la menos popular Alien abduction: Incident in Lake County (1998). En Contactos de cuarto tipo se narra la historia de la doctora Abbey Tyler, quien se empecina en continuar la investigación que ha dejado inconclusa su marido, muerto en circunstancias poco claras. Se trata de los reiterados insomnios y alteraciones psíquicas que padecen gran cantidad de habitantes de un pueblito aislado en Alaska. Intercalando escenas “reales” en las que estos pacientes revelan bajo hipnosis un trauma mayor, con otras en las que un grupo de actores dramatizan exactamente la misma escena, pero un poco más sobreactuada, no se consigue aportar demasiado al verosímil cinematográfico del film. Ni hablar de cuando las “cámaras testigo” se ocupan de captar algún suceso escalofriante, invariablemente invisible e indiferente para el espectador. O que todos los afectados mencionen que se sienten observados por una ominosa lechuza, revelación que dispara a la memoria algunos detalles de Mensajero de la oscuridad, donde las víctimas eran turbadas por… el hombre polilla. No se trata, claro, de un buen recuerdo.
No parece difícil juzgar mal a esta película, sobre todo cuando sigue fresca la marca de otra tan mediocre como Actividad paranormal, prueba irrefutable de lo agotado del molde que les da forma. Apenas queda como punto para analizar (en otro momento) la persistencia de esa paranoia que se empecina en imponer para los norteamericanos un papel de víctimas que, por lo general, no suelen ocupar en la realidad. Aun así, no es fácil decir que Contactos de cuarto tipo no es una buena película; tal vez porque se intuye que, muchos años más joven, ir a verla al cine acompañado por el tío de los cuentos podría haber resultado una experiencia en verdad inquietante.
Artículo publicado originalmente en la sección Cultura y Espectáculos del diario Página 12.
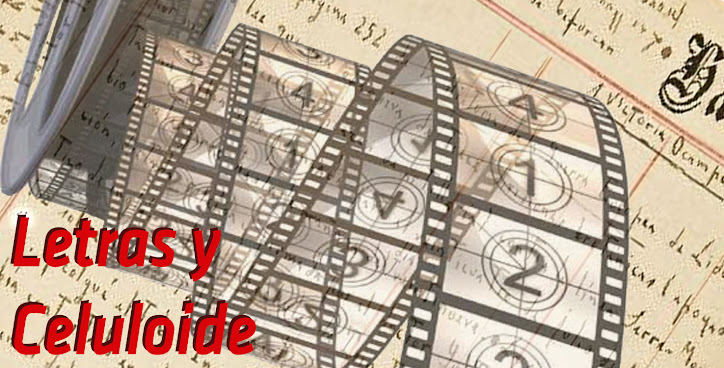
.jpg)






