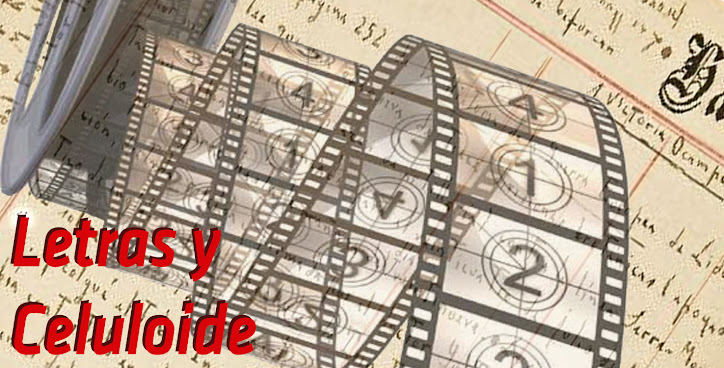La marca que el actor inglés le deja a la saga es profunda y aunque su legado de 5 películas nunca estará a la altura del que dejaron Sean Connery (6 películas) y Roger Moore (7) -ambos fallecidos-, quizá le alcance para pelear el tercer puesto cabeza a cabeza con el irlandés Pierce Brosnan (4), ambos bien lejos de la fallida incursión de Timothy Dalton a finales de los ’80 (2) o la ambigua experiencia que representa la única película que interpretó el australiano George Lazenby, Al servicio secreto de Su Majestad (1969). Curiosamente, el guión de Sin tiempo para morir tiene algunos puntos de contacto con aquella, por el modo en que algunos de los hechos que le dan forma a esta historia impactan en el personaje.
Sin embargo, debe decirse que si Craig consigue ganarse un lugar respetable dentro del linaje Bond en gran medida es gracias a esta última película. Y es que hasta ahora el balance de su paso por la saga estaba bastante equilibrado entre aciertos y pifies, además de arrastrar la pesada carga de haber cambiado el perfil del personaje, haciéndolo más rudo y menos refinado que todas las versiones anteriores. Un detalle que fue tomado como una afrenta imperdonable por parte de algunos fanáticos, pero que para otros representó un aggiornamiento necesario.
Por un lado, Sin tiempo para morir no retrocede en lo que respecta a la adaptación del personaje a las reglas del cine de acción del siglo XXI, convirtiendo a quien alguna vez fuera un dandy en los cuerpos de Connery, Moore y Brosnan, en una figurita de acción más bien convencional. Acá el Bond de Craig vuelve a realizar escenas acrobáticas, a participar de asaltos tipo comando y a usar técnicas de combate cuerpo a cuerpo que lo acercan más al prototipo del boina verde que al agente seductor de tiempos idos. Pero también recupera el humor, marca registrada del personaje en el cine, sumando una buena cantidad de diálogos ácidos y citas autorreferenciales que, por fin, logran entroncar al 007 de Craig dentro de la mejor tradición del espía creado por el escritor Ian Flemming, pero convertido en uno de los más grandes íconos de la historia del cine por el productor Albert Broccoli.
Las secuencias iniciales son suficientes para apreciar la buena labor que realizó el director Cary Joji Fukunaga en su acercamiento al universo Bond. En la primera, utiliza una serie de planos en los que aprovechan toda la profundidad del campo y el montaje para presentar al villano de turno, interpretado con solvencia por Rami Malek, quien llega a través de la nieve hasta una cabaña apartada para vengarse del hombre que asesinó a su familia, matándole a la esposa y a la hija. El desenlace de la escena se convierte además en el mito de origen de Madelaine, la mujer con la que Bond se vinculó en la película anterior, Spectre (2015), y que sigue con él en esta. Al menos al comienzo, porque la acción deriva en una persecución espectacular de la que el espía responsabiliza a la mujer, marcando un quiebre. La secuencia de títulos completa un inmejorable primer acto.
Sin tiempo para morir también se atreve a llevar a 007 a través de picos emotivos por los que (casi) no había transitado antes. Por un lado recupera la figura del agente de la CIA Félix Leiter, personaje clásico de la saga, aquí convertido en algo así como el Patroclo de Bond, con todo lo que implica. Pero además coloca al protagonista en una situación emocional inédita, que si bien lo vuelve más vulnerable, también lo provee de una potente excusa no solo para volverse aún más implacable, sino para, por fin, ponerle un precio a su propia vida. Una gran despedida.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Pägina/12.