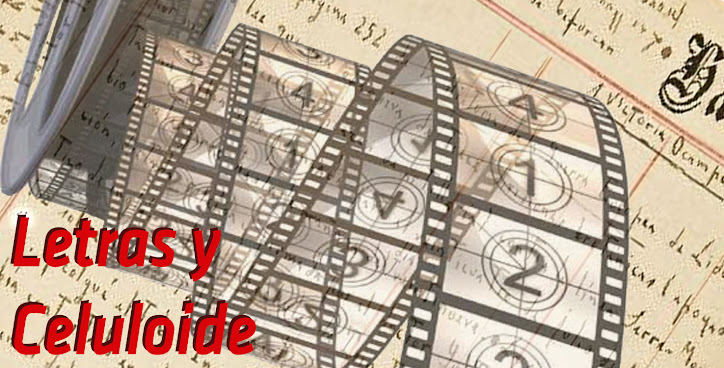jueves, 25 de julio de 2019
CINE - "Chuva é cantoría na aldeia dos mortos", de Renée Nader Messora y João Salaviza: Frontera de la realidad
Chuva é cantoria... tiene como protagonista a Ihjãc, un adolescente miembro de los Krahô, pueblo indígena que habita el macizo central del Brasil. La película comienza con una secuencia nocturna en la que él camina por la selva, a la que una poderosa luz de luna pinta de color azul plata. El joven avanza como en un sueño, mirando como si todo lo familiar se hubiera vuelto extraño, y así llega hasta la orilla de un río al pie de una cascada. Aunque todo lo que se muestra a lo largo de la escena tiene un efecto cautivante, el secreto hipnótico se encuentra en la alfombra sonora que acompaña a las imágenes: el sonido de la selva, un coro en el que se combinan lo animal, lo vegetal y lo mineral. Es el sonido de una creación en la que no existe el silencio.
Sentado en la rivera Ihjãc comienza un extraño diálogo con su padre muerto. La voz del difunto le pide que no olvide las fiestas funerarias para que su alma pueda dejar de vagar en el frío nocturno y partir hacia su nueva aldea, la aldea de los muertos. Luego le pide al chico que entre al agua y lo tienta ofreciéndole un pez, pero cuando este se niega la voz del padre desaparece. Entonces Ihjãc arroja un leño al río y ahí, sobre el agua, comienza a arder un fuego inexplicable mientras la selva enmudece por única vez en la película.
Ese comienzo, que tiene un aire de familia con el cine del tailandés Apichatpong Weerasethakul (en especial con El hombre que podía recordar sus vidas pasadas, 2010), marca otro de los dípticos que sostienen al film: la dualidad humana entre la certeza de lo físico y la esperanza (en el mejor de los casos) de una realidad espiritual, la continuidad de la existencia más allá de los límites de la materia. La aldea de los muertos. Tan fuerte es la dualidad, que durante el resto del relato la vida de Ihjãc se verá trastornada por esas presencias espirituales que le exigen un cambio para el que no se siente listo. Sobrepasado, el chico enferma y desconfiando de las palabras del viejo de la aldea, quien le dice que se trata de los espíritus que lo han elegido para convertirse en chamán, decide viajar a la ciudad para consultar a un médico.
Ese contacto con la realidad tal como se la entiende en Occidente, expone otras cuestiones en torno de lo social. Sin subrayarlo, utilizando el recurso sencillo de poner a Ihjãc en la ciudad, de sacarlo de su idioma nativo para empujarlo al portugués, la película muestra el lugar marginal que las culturas originales siguen ocupando en el gran mapa cultural de América. La escena en la que la médica se niega a reconocer el nombre de Ihjãc, obligándolo a utilizar su nombre portugués (Henrique), pone en primer plano mecanismos sociales que parecen más propios de los tiempos coloniales que del siglo XXI.
Interpretada por miembros del pueblo Krahô que en la película tienen los mismos nombres que en la vida (sin que ello signifique que necesariamente se interpretan a sí mismos), Chuva é cantoria… también puede ser vista como un sueño. Uno en el que la vigilia de nuestra realidad urbana es apenas una nota al pie, casi una pesadilla, y en el que lo ineludiblemente real y concreto sigue siendo esa convivencia con mundos que están más allá de este. Y la presencia inevitable de una creación omnipresente que se niega a hacer silencio.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
CINE - Murió a los 75 años el actor holandés Rutger Hauer: El verdadero héroe de Blade Runner.
 “Es un martirio vivir con miedo, ¿no?”, le pregunta el androide al humano que apenas se sostiene de una viga de hierro y trata de salvar su vida a 50, 60 metros del suelo. “Así es la esclavitud”, le dice mientras la lluvia vuelve cada vez más resbalosas las manos del hombre que hasta recién trató de matarlo y ahora no quiere morir. Una sonrisa se dibuja en la cara del ser artificial ante la desesperada resignación de su perseguidor, pero cuando los dedos del otro al fin se sueltan, su mano sujeta al enemigo en el vacío. La víctima salva a su victimario y exhibe una compasión que el otro nunca mostró. Después se sienta bajo la tormenta y le habla a su rival a los ojos, pero mirando más allá. “He visto cosas que los humanos ni se imaginan. Naves de ataque incendiándose cerca del hombro de Orión. He visto rayos de mar centellando cerca de la Puerta de Tannhäuser”, dice el replicante como si le contara un cuento al policía que lo persiguió y que de repente entiende que el significado de ser humano es mucho más vasto de lo que creía. “Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.
“Es un martirio vivir con miedo, ¿no?”, le pregunta el androide al humano que apenas se sostiene de una viga de hierro y trata de salvar su vida a 50, 60 metros del suelo. “Así es la esclavitud”, le dice mientras la lluvia vuelve cada vez más resbalosas las manos del hombre que hasta recién trató de matarlo y ahora no quiere morir. Una sonrisa se dibuja en la cara del ser artificial ante la desesperada resignación de su perseguidor, pero cuando los dedos del otro al fin se sueltan, su mano sujeta al enemigo en el vacío. La víctima salva a su victimario y exhibe una compasión que el otro nunca mostró. Después se sienta bajo la tormenta y le habla a su rival a los ojos, pero mirando más allá. “He visto cosas que los humanos ni se imaginan. Naves de ataque incendiándose cerca del hombro de Orión. He visto rayos de mar centellando cerca de la Puerta de Tannhäuser”, dice el replicante como si le contara un cuento al policía que lo persiguió y que de repente entiende que el significado de ser humano es mucho más vasto de lo que creía. “Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.La escena final de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) se vuelve inevitable ante la noticia: el actor holandés Rutger Hauer falleció ayer en su tierra natal, a los 75 años. Fue él quien en aquella película le prestó su cuerpo al replicante Roy Batty, protagonizando una de las muertes más conmovedoras del cine moderno, dentro de una de esas películas que redefinieron el arte de narrar en el cine. Dice la leyenda que parte de ese icónico monólogo final no existía en el guión original ni en la novela en la cual se basa (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del maestro de la ciencia ficción Philip K. Dick), sino que fue uno de los muchos aportes que Hauer realizó a la hora de construir el personaje, ayudando a que se vuelva inolvidable. La complejidad de su criatura, en la que convergen la frialdad de la máquina y una conciencia apasionada que defenderá con brutalidad hasta su muerte, funciona como síntesis de los enormes recursos dramáticos que Hauer puso en escena en una carrera que se extendió durante medio siglo.
El actor tenía 38 años al momento de estrenarse Blade Runner y una importante carrera que se había desarrollado sobre todo en Europa. Su debut en el cine como protagonista había ocurrido en Delicia turca (1973), segunda película de su compatriota Paul Verhoeven, a quien había conocido durante el rodaje de la serie de televisión Floris, en 1969, donde también fueron protagonista y director respectivamente. La relación creativa entre Hauer y Verhoeven fue intensa, compartiendo otros cuatro títulos (Sudor Caliente, 1975; Los comandos de la reina, 1977; Descontrol, 1980; y Conquista sangrienta, 1985), que extendieron el vínculo justo hasta el desembarco del director en Hollywood con Robocop, en 1987. Sin embargo para ese protagónico Verhoeven también había elegido a su fiel compañero de fórmula, pero resultó que era demasiado corpulento para caber dentro de la armadura robótica que identifica al personaje, que recayó en su colega Peter Weller.
Su versatilidad le permitió aceptar y darle vida a una galería de personajes muy amplia, recorriendo casi completo el espectro de los géneros cinematográficos. De ese modo protagonizó con igual eficacia papeles de alto octanaje dramático como La leyenda del santo bebedor (1988), del italiano Ermanno Olmi; personajes históricos como el pintor Pieter Brueghel, en El molino y la cruz (2011) del polaco Lech Majewsky; o héroes de acción ochentosos como el veterano de Vietnam ciego de Furia ciega (Phillip Noyce, 1989). E incluso roles antagónicos como el conde Drácula (Dracula III: Legacy, 2005) o el cazador de vampiros Van Helsing, en la versión de la novela de Bram Stoker que filmó el italiano Dario Argento en 2012. Pero sus rasgos filosos y su capacidad para adoptar personalidades intimidantes hicieron de él un actor perfecto para crear villanos y psicópatas como los que interpreta en películas que acabaron convertidas en clásicos de la televisión de los ’80, como The Hitcher (1986) o Halcones de la noche (1981), donde ocupa el lugar de némesis de nada menos que Sylvester Stallone.
A lo largo de su carrera el actor holandés también trabajó con otros grandes directores, poniéndose a las órdenes Nicolas Roeg en Eureka (1983), Sam Peckinpah en Clave Omega (1983), Richard Donner en Lady Hawke: El hechizo de Aquila (1985), Lina Wertmüller en En una noche de claro de luna (1989). Fue además un reconocido filántropo en causas como la lucha contra el VIH a través de su propia fundación, la Rutger Hauer Starfish Foundation. Más allá de sus méritos, su recuerdo quedará atado a la criatura que creó para Blade Runner. Como ocurre con las grandes épicas, no son pocos los espectadores que terminaron amando más a ese villano sorpresivamente sensible que al héroe, el atribulado agente Deckard que Harrison Ford encarnó en su mejor momento. Lo cual para nada es poca cosa.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
domingo, 21 de julio de 2019
LIBROS - 50° aniversario de la muerte de Witold Gombrowicz: La distancia más corta entre Buenos Aires y Polonia
Apenas una semana después de su desembarco, el 1 de septiembre de 1939 Adolf Hitler firmó la orden para que los ejércitos de la Alemania nazi invadieran Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. El mundo ya no fue el mismo: a partir de ahí se desatarían algunos de los horrores más terribles que haya conocido la humanidad. Gombrowicz, que a los 35 años apenas había publicado dos libros y todavía era una promesa para la literatura polaca, no regresó a su tierra y esa decisión que sin dudas le salvó la vida, de algún modo también lo convirtió en una especie de alma en pena condenada a vagar por un limbo que tenía la forma, el color y el perfume de Buenos Aires.
Fueron 24 los años que Gombrowicz permaneció anclado junto al Río de la Plata. Los primeros cinco obligado por la guerra, pero una vez terminada esta fue la instauración del régimen comunista bajo supervisión del estalinismo soviético lo que lo impulsó a extender el exilio porteño. Durante ese tiempo el escritor empezó a convertirse en una figura influyente dentro de la escena literaria local. Influyente de un modo extraño, porque si bien nunca recibió reconocimientos oficiales en vida, de a poco su potencia comenzó a atraer a un grupo cada vez más numeroso de jóvenes discípulos que vieron en Gombrowicz a un profeta que predicaba una fe literaria muy distinta de la que en las décadas de 1940 y 1950 representaba la cofradía que integraban Borges y los suyos. Con quienes, dicho sea de paso, el polaco sostuvo más de una disputa.
Sin ser argentino y sin haber escrito ni una sola palabra de su obra en español, con el tiempo Gombrowicz se convirtió en un engranaje fundamental dentro la literatura argentina del siglo XX. Su influencia se dio en términos estéticos y puede resumirse en aquella orden que el polaco le habría dado a sus pupilos el día de su regreso a Europa, al pié del barco que le devolvería el cuerpo a su fantasma: “¡Maten a Borges!” La frase, que forma parte de la mitología literaria local, es tan incomprobable como fabulosa, porque da cuenta de su genio. Gombrowicz entendió antes que nadie que sin ese acto parricida, sin ese salto de fe, sin la decisión de ir más allá del inalcanzable legado borgeano no había futuro para la literatura argentina. 50 años después por acá seguimos tratando de matar a un Borges que con gusto se dejaría, si no fuera que ya es inmortal.
Pero el vínculo entre el escritor y la Argentina distó mucho de ser una relación despareja. Durante su vida en Buenos Aires Gombrowicz no solo escribió casi toda su obra (publicada en la Argentina por la editorial Cuenco de Plata), sino que rebautizó su primer libro con el nombre de Bacacay en honor a la calle sobre la que vivió un tiempo en una pensión del barrio de Flores, además de traducir él mismo su primera novela, Ferdydurke, al español casi sin conocer el idioma, junto a un grupo de discípulos y amigos que tampoco sabían nada de polaco. Un procedimiento que también lo define a la perfección en tanto autor. Es a partir de esa obra acumulada que Gombrowicz regresa a Europa para abrazar un reconocimiento merecido que desde acá, el país al que consideraba su segunda patria, no podemos dejar de sentir que también es un poco propia.
Artículo publidaco originalmente en la sección Cultura de Tiempo Argentino.
jueves, 18 de julio de 2019
CINE - "Volviendo a casa", de Ricardo Preve: Un Indiana Jones minimalista y documental
 Puede decirse que la filmografía de Ricardo Preve está marcada por intenciones e intereses que van de lo sociológico a lo esencialmente humano, que anteceden a los temas sobre los que luego girarán sus películas. No es osado pensar que para este director el cine es una herramienta de comunicación que le permite amplificar esas intenciones de modo que sus trabajos funcionen como transmisores no tanto de un mensaje, como de una determinada información. Eso es lo que puede pensarse de sus dos producciones dedicadas a abordar el Mal de Chagas, enfermedad rural que simboliza una de las grandes deudas que la Argentina mantiene en el ámbito de la salud pública. Chagas, un mal escondido (2005) y Chagas, el asesino silencioso (2013) marcan además la recurrencia temática, otra de las características de la obra de Preve que su último trabajo, Volviendo a casa, viene a confirmar.
Puede decirse que la filmografía de Ricardo Preve está marcada por intenciones e intereses que van de lo sociológico a lo esencialmente humano, que anteceden a los temas sobre los que luego girarán sus películas. No es osado pensar que para este director el cine es una herramienta de comunicación que le permite amplificar esas intenciones de modo que sus trabajos funcionen como transmisores no tanto de un mensaje, como de una determinada información. Eso es lo que puede pensarse de sus dos producciones dedicadas a abordar el Mal de Chagas, enfermedad rural que simboliza una de las grandes deudas que la Argentina mantiene en el ámbito de la salud pública. Chagas, un mal escondido (2005) y Chagas, el asesino silencioso (2013) marcan además la recurrencia temática, otra de las características de la obra de Preve que su último trabajo, Volviendo a casa, viene a confirmar.El documental cuenta la historia del submarino italiano Macalle, hundido durante la Segunda Guerra Mundial en el Mar Rojo tras embestir por accidente una barrera de coral frente a las costas de una isla desierta que forma parte del territorio de Sudán. Si bien Preve cuenta los pormenores de toda la historia, la película se enfoca sobre la figura de Carlo Acefalo, el único marinero de la tripulación que falleció mientras esperaban ser rescatados, cuyo cuerpo quedó sepultado en aquella isla.
Preve divide al relato en tres. Por un lado el documental clásico, compuesto por un coro de cabezas parlantes y material de archivo que el montaje combina con documentos oficiales y fragmentos de los diarios que llevaron algunos náufragos, leídos en off. A eso se suma una reconstrucción ficcional que no ahorra en recursos técnicos que van desde una cuidada fotografía hasta el uso de efectos digitales agregados en post producción. Ambos elementos nunca se corren de lo previsible para este tipo de narraciones: mientras que lo específicamente documental aporta información, la ficción suma sobre todo desde lo emotivo.
Lo más interesante de Volviendo a casa aparece en su tercer elemento: la búsqueda de los restos de Acefalo, donde la película asume la máscara de un film de aventura y misterio. Una versión modesta, minimalista y documental de Indiana Jones, en la que el propio Preve asume el rol protagónico (a veces excesivo) y organiza una expedición junto a un arqueólogo forense para regresar a la isla, hallar y repatriar los restos del marino perdido.
Es ahí cuando el director logra transmitir la pasión aventurera que parece haberlo impulsado a llevar adelante este proyecto. Como se dijo, Volviendo a casa también marca una recurrencia. Preve ya realizó otro documental en el que la antropología forense era la estrella del relato. Se trata de , en la que identifica los restos de la primera inmigrante galesa fallecida en la Patagonia. El díptico confirma, entonces, que el cine es también para Preve el vehículo para canalizar algunas obsesiones que lo desvelan.
Los huesos de Catherine
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
lunes, 15 de julio de 2019
LIBROS - Entrevista a Darío Sztajnszrajber por su libro "Flosofía a martillazos": Filosofía con vaselina
Se trata de la transcripción ampliada de seis clases que Sztajnszrajber dictó entre 2016 y 2018 en la Facultad Libre de Rosario, que conservan el sentido coloquial que les dio origen. El formato le permite al autor apartarse del tono ensayístico de algunos de sus trabajos previos, quitándole a la filosofía corset de cosa inabordable que injustamente le atribuyen los alumnos secundarios. El resultado es un recorrido a la vez grato, profundo y revelador por seis temas que hacen a la esencia de la naturaleza humana.
Sorprende por eso el título del libro, en tanto que la idea de Filosofía a martillazos remite al acto de imponer el conocimiento por la fuerza, cuando el trabajo de Sztajnszrajber es exactamente opuesto. Su nuevo libro tiene más que ver con la idea de penetrar con el conocimiento de un modo consensuado, amable y gozoso antes que a los golpes. Tal vez “Filosofía con vaselina” pudiera haber sido un título más justo, más ligado incluso al espíritu humorístico al que el autor recurre para conseguir su objetivo: hacer de la filosofía, de su lectura, un acto lúdico y placentero.
“Hay una necesidad por parte de la filosofía de recuperar su vocación originaria, porque en estos tiempos se ha ido como burocratizando, perdiendo aquello que le dio origen, que es el diálogo, la circulación de la palabra y no tanto esta cosa elitista más solemne y analítica, algo en lo que la filosofía ha incurrido en los últimos tiempos”, dice Sztajnszrajber. “Esa es la apuesta del libro: traducir y reflejar la experiencia del diálogo. Allanar el discurso sin perder el rigor ni lo provocativo y al mismo tiempo cotidianizar, experiencias que a mí siempre se me presentaron en el marco de una clase”, continúa.
-En el texto de introducción afirma que “hacer filosofía es pelear contra el sentido común”. ¿Se puede pensar que la filosofía trabaja de un modo opuesto al de la política, uno de cuyos objetivos a priori parecería ser el de construir un sentido común?
-No hay una filosofía ni una forma única de la política, sino que ambos campos suponen un conflicto entre diversas versiones de sí mismas. Cuando trabajo la idea de que la filosofía va en contra del sentido común entiendo a la política en la misma dirección, porque el acontecimiento político que me conmueve es el que va contra el sentido común. Si no lo que hace la política es reproducir las prácticas y ejercicios de poder hegemónicos. Y el hecho revolucionario de lo político se produce justamente cuando busca transgredir ese sentido común.
-Parece que la filosofía aspira al saber absoluto, pero que en lugar de avanzar hacia él se queda analizando los fragmentos de un saber parcial. Como si para entender el universo necesitara primero desmenuzar sus elementos primarios.
-El tipo de filosofía que a mí me gusta, que no es la única, es una filosofía de la deconstrucción que parte de la idea de que todo absoluto que se presente como tal es una impostación. Entonces la tarea es mostrar las tramas que han permitido que algo pueda haberse instalado como absoluto. Deconstruir no es destruir, sino mostrar el carácter construido de todo concepto y cómo ese absoluto está sirviendo a determinado ordenamiento de la realidad. Ese es el hecho político de la filosofía, que no va a la coyuntura de manera lineal sino que propone marcos interpretativos, literarios incluso. No tengo miedo a sostener que la filosofía es un género que provoca lo mismo que cualquier literatura: la posibilidad de interpretar una situación por fuera de su sentido frontal o literal, que es el modo en el que trabaja el sentido común.
-La conclusión a la que llegué con la clase dedicada al amor es que el amor es una trampa, el intento de alcanzar algo que se nos escapa, pero que cuando se lo atrapar empieza a desaparecer. Pero si es una trampa, ¿quién nos tendió? ¿Y con qué fin?
-Pensar que el amor es una trampa es una provocación, siempre y cuando entendamos que la trampa surge de la concepción que del amor se genera en el sentido común. El intento del libro no es mostrar que el amor es una trampa, sino que el amor que se forjó en una sociedad occidental, grecorromana, cristiana y capitalista es una trampa. Primero porque se prioriza más al yo que al otro y se incurre en una paradoja en la que por un lado nos regodeamos diciendo que el amor es para el otro, cuando claramente está direccionado como una forma de autosatisfacción en la que el otro se vuelve un medio para mi propio desarrollo. Y segundo porque todavía creemos que cuando amamos lo hacemos de forma espontánea. Te diría, marxistamente, nietzschianamente y foucaultianamente, que sabemos que somos sujetos sujetados, que la libertad, la voluntad, el pensamiento y el lenguaje son construcciones, pero ¡ah, el amor no! Ahí creés que sos independientes y que cuando te enamorás es porque surge naturalmente de tu ser. Y bueno… ¡no! El amor también es una construcción y lo importante es hacernos la pregunta acerca de cómo sería amar si la prioridad fuese el otro y no uno mismo.
-Pero ese tampoco es un concepto novedoso. De hecho es una de las bases del cristianismo.
-Depende de cómo se analice la dogmatica cristiana. Porque el cristianismo también es un conjunto de textos y las interpretaciones de ellos que se terminen imponiendo como únicas son otra cosa. Si tomás las cartas de San Pablo o algunos textos del Antiguo Testamento podés tener lecturas muy subversivas sobre el amor y sobre el concepto de la otredad. Ahora en la Iglesia te bajan una línea donde ese amor por el otro no deja de ser una forma de autojustificación egolátrica… Porque en el cristianismo dogmático no hay realmente una entrega por el otro si no está puesta mercantilmente al servicio del propio destino.
-¿Y se puede pensar al amor en términos marxistas, como opio, como felicidad ilusoria, como señuelo que desvía la atención de algo que alguien quiere que no veamos con claridad?
-Creo que el amor, como el fútbol, son los opios de nuestro tiempo. Lo que me parece que falta en esas lecturas mecanicistas es que el opio está bueno y que no es solo un señuelo. Esa distracción es orgásmica, la disfrutás. Hay algo en el amor que convoca, más allá de todo lo negativo que planteo. Por algo el amor es un concepto tan problemático y lo que intentamos es dejar de pensarlo como una figura de comercial de Día de San Valentín. Hay que animarse a deconstruir al amor aunque duela. ¿O si no para qué riman amor y dolor, como se pregunta Caetano Veloso en una canción?
-En la clase dedicada a Dios trabaja sobre la oposición de mutua conveniencia entre religión y filosofía, en la que diferenciarse de lo extraño permite auto confirmar lo propio. Ese procedimiento es propio de la construcción de la identidad que se da en la adolescencia: no sé bien que soy, pero sé que no soy todo lo demás.
-Nos debemos un debate acerca de la categoría de identidad, para mí una de las más perjudiciales pero que recorre todos los medios de comunicación. La idea de identidad como forma de pertenencia y seguridad. Para los que abogamos por una filosofía de la incertidumbre ese concepto se vuelve una cárcel, porque en general uno no termina sabiendo quién es sino encajando en esas casillas que determinan lo que uno cree que es. A la identidad no solo hay que deconstruirla, sino que de lo que se trata es de desidentificarnos, que es un dispositivo más estructural. ¿Por qué pensar la identidad en términos de que hay algo definitivo que me describe? Con el mismo criterio uno se puede pensar no como un ser unívoco, sino como conjunto de otredades que habitan y colapsan en lo que uno cree ser. La identidad quizá sea un placebo para no dar esa pelea, porque es más fácil y tranquilizador. En el fondo yo preferiría creer en la identidad, creer en Dios y no tener tanto quilombo interno, pero no puedo. Y no es que hago militancia de la fragmentación, sino que hago militancia de que no te la pongan en nombre de Dios.
-Al abordar la posverdad aparece la cuestión del lenguaje inclusivo y se menciona la idea de que no hay realidad fuera del lenguaje. Pero cuando se intenta refutar al lenguaje inclusivo, incluso con argumentos válidos, ¿no se incurre en la aberración de creer que alcanza con negarle a algo su existencia lingüística para hacerlo desaparecer en tanto sujeto?
-Cuando uno dice, como Derrida, “nada hay fuera del texto”, es parecido a cuando se dice que la verdad no existe pero alguien te muestra una mesa y te dice: “tocala, es de verdad, existe”. Sí, claro, no es que la mesa está construida de palabras. Estamos insertos en una forma de pensar y percibir en la que la mesa es una mesa y no otra cosa. O el blanco es blanco y no otra cosa. O la libertad es libertad individual de mercado y no otro tipo de libertad, que existen pero que uno se los olvidó. Obvio: la batalla se juega en el lenguaje porque es lo que nos constituye como humanos. Y como la batalla se juega ahí, lo que trae el lenguaje inclusivo es la posibilidad de pensar que hay ordenamientos que han estado históricamente al servicio de ciertos privilegios, pero que pueden ser de otro modo. El lenguaje inclusivo muestra el privilegio patriarcal y eso molesta. Ahora, el lenguaje es apenas un medio, un hilo conductor, una primera manera vanguardista de empezar a generar esa conciencia que permite después avanzar hacia el plano más conceptual.
Artículo publicado originalmente en Revista Quid.
domingo, 14 de julio de 2019
CULTURA - ¿Qué has ganado tú?: Historias de artistas vanidosos y fanfarrones del siglo XX
Narcisistas, presumidos, ególatras, vanidosos, pedantes, megalómanos, arrogantes, soberbios, engreídos. Fanfarrones. Características que comparten muchos de los nombres de la cultura a lo largo de la historia, pero que en el siglo XX encontraron su época de oro, tal vez porque la Era de las Comunicaciones se convirtió en el megáfono perfecto para que un ejército de bocones se pavoneara con la Historia como público. La famosa frase del arquero paraguayo José Félix Chilavert que sirve de oportuno título para esta nota revela que el deporte, territorio de dónde surge buena parte de la mitología popular moderna, ha sido un terreno fértil para estos personajes. Empezando por Muhammad Alí, el mejor boxeador de todos los tiempos y gran bocón del siglo, pasando por el tenista rumano Ilie Năstase, otros boxeadores como Floyd Mayweather o nuestro José 'El Mono' Gatica, o futbolistas como el brasileño Pelé, el norirlandés George Best, los argentinos Hugo Orlando Gatti, José Sanfilippo y, claro, Diego Maradona.
Si para algo sirven estos nombres es para comprobar la intimidad carnal que une a la soberbia con la competencia: solo se puede ser fanfarrón si existe otro a quien refregárselo en la cara. La lista también deja claro que la pedantería solo se aparta del ridículo si a esta la sostiene un talento auténtico que la sostenga. Porque aunque la soberbia es siempre una muestra de carácter insufrible, no son lo mismo ese vecino que te mira de costado cuando baja de su 0km o tu jefe, que se cree mil porque gana más que vos por hacer el mismo trabajo, que genios de la talla de Ernest Hemingway, Leopoldo Lugones, Frank Sinatra o Salvador Dalí, todos ellos a su manera pedantes ejemplares que durante toda su vida le escaparon como a la peste a la instancia de darse un baño… de humildad.
La Real Academia define a la palabra pedante como “persona engreída que hace inoportuno y vano alarde de erudición, la tenga o no la tenga en realidad”. A continuación de esa frase bien podría aparecer el nombre de Leopoldo Lugones como ejemplo sin que el asunto resultara una sorpresa. Nadie duda de la erudición de este escritor argentino que en las primeras décadas del siglo pasado fue elevado, en parte por sus méritos pero también por su gran habilidad para el autobombo, a la categoría de Poeta Nacional. También es cierto que a 81 años de su suicidio tanto su figura como su obra (que no envejeció de la mejor forma) han ido perdiendo peso. Pero en sus años dorados Lugones sembraba el terror entre los jóvenes aspirantes literarios desde su púlpito en el diario La Nación, determinando de qué forma debía utilizarse el lenguaje. Con su ensayo de 1916 El payador, Lugones no solo es responsable de que el Martín Fierro se convirtiera en el mito fundacional de la incipiente cultura argentina, sino que se atrevió a proponer al español rioplantense como una versión mucho más pura de la lengua, en contra del “castellano paralítico de la Academia”. No era un capricho entonces comenzar citando aquella definición del diccionario Real: como se ve, don Leopoldo no se andaba con chiquitas a la hora de elegir rivales para ver quién tenía la erudición más grande.
Si hay un candidato firme a quedarse con el campeonato mundial de testosterona, ese es el escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien reúne en su currículum de macho todas las condiciones necesarias para entender un modelo masculino que tuvo su apogeo durante el siglo pasado y que hoy es objeto de una profunda deconstrucción. Un modelo que con gusto lucieron otros nombres relevantes de la cultura estadounidense, desde cineastas como John Ford y John Houston a colegas como Norman Mailer.
Aficionado al boxeo y la tauromaquia, bebedor de primera, provocador full time y mujeriego encantador, Hemingway amaba todo lo que significara poner a prueba su valía de hombre. Esa fue la ambición que impulsó su vida, obligándose a arriesgarla cada vez que pudo. Es probable que esa misma exigencia haya sido la que lo llevó abrazar su propia muerte, volándose la cabeza de un escopetazo el 2 de julio de 1961. Participó de la Primera Guerra Mundial, donde un explosivo le clavó más de un centenar de esquirlas en el cuerpo. Volvió al frente como periodista: cubrió la Guerra Civil Española y participó del desembarco en Normandía, el famoso Día D. Durante una expedición por África en 1954 sobrevivió a un incendio forestal y dos accidentes aéreos consecutivos. A pesar de ello disfrutó leyendo los laudatorios obituarios que los periodistas habían escrito cuando tras el segundo accidente recibieron la información inexacta de su fallecimiento. Ese mismo año recibió el Nobel de Literatura.
En su vida Hemingway cultivó la amistad de muchos colegas a los que nunca consideró a su altura. Tal vez solo su vínculo con Scott Fitzgerald, quizá el escritor más notable de su generación, escapaba a esa bravuconada literaria. Así y todo el viejo Ernest no podía evitar su arrogancia. Aunque tenían personalidades opuestas ambos compartían la debilidad por el alcohol, terreno en el que, como era de esperarse, Hemingway era siempre el último en mantenerse en pie, The Last Stand Man. En cambio el autor de El Gran Gatsby, un hombre más sensible y emocional, tarde o temprano acababa revolcado por el piso. Imposibilitado de menospreciarlo en el terreno literario, Hemingway aprovechaba estas circunstancias para sublimar su complejo de superioridad/inferioridad, burlándose de la dudosa masculinidad del atormentado Fitzgerald.
¿Y qué decir de Frank Sinatra? Cantante prodigioso, actor de múltiples talentos, encantador y carismático, es uno de los rostros (y la voz) más reconocidos de la cultura popular del siglo XX. Pero fuera de los escenarios Sinatra era un monstruo de muchas caras. Amable y generoso con los suyos, aunque siempre exigente y perfeccionista, también podía ser sumamente desagradable y despectivo. El escritor Guy Talese lo describe de forma maravillosa en su perfil "Sinatra está resfriado", publicado en la revista Esquire en abril de 1966. Ahí narra la forma en que hizo expulsar a un grupo de jóvenes de un club nocturno porque no le gustaron los zapatos de uno de ellos o sus malos modos con todo el mundo durante la grabación de un especial para televisión. La actriz Ava Gardner, su segunda mujer, con la que mantuvo una relación tormentosa signada por los celos mutuos, alguna vez dijo de él que era "demasiado arrogante, abrumador y vanidoso".
Una de las anécdotas que pintan ese carácter de forma contundente es el de la rivalidad que surgió entre él y Marlon Brando durante el rodaje del musical Ellos y ellas (Joseph Mankiewicz, 1955). Sinatra, que venía de recuperar cierta popularidad perdida con su papel en De aquí a la eternidad (1953), que le valió un Oscar como actor de reparto, quiso quedarse con el protagónico de Ellos y Ellas y propuso al gran Gene Kelly para el papel de reparto. Pero los estudios Metro querían a Brando, que en ese momento estaba en la cima de Hollywood, y le ofrecieron al cantante el papel de reparto. Sinatra aborreció de inmediato a Brando, que no tenía al canto entre sus méritos. Aun así Brando se acercó a él para pedirle ayuda con los números musicales, pero Sinatra lo desairó diciéndole que no le interesaba “esa mierda del Método” y lo apodó Mr. Mumble (Señor Murmullo), por sus dificultades para cantar. Marlon, que no era precisamente un nene de mamá, no se quedó atrás y empezó a llamarlo Mr. Baldy (Señor Pelado), metiéndose con uno de los traumas de Sinatra: su calvicie. Cuenta Talese que Sinatra tenía una mujer que por un sueldo de 400 dólares a la semana se encargaba se seguir a La Voz a todas partes llevando un pequeño maletín con una buena provisión de peluquines. Es que en los años ’50 ser pelado era un defecto que no se salvaba ni con los ojos más lindos del mundo. Pero Sinatra, que era hijo de italianos, sabía que la venganza se come fría. Años después incluyó dentro de su repertorio permanente a la canción "Luck Be A Lady" que en la película Brando canta de forma mediocre y con poca gracia. Alcanza ver ambas versiones en Youtube para confirmar de qué forma Sinatra le muestra a Brando quién era La Voz.
Salvador Dalí es tal vez el artista del siglo XX que con más empeño, humor y autoconciencia ha promocionado su propia genialidad. No existe registro de sus apariciones públicas que el excéntrico pintor no haya convertido en un show de su propio ego. En una entrevista extraña, pero no más que cualquier otra que lo haya tenido como protagonista, a mediados de los '70 el cineasta Narciso Ibáñez Serrador intenta sacarlo del personaje ególatra y fanfarrón preguntándole si no es hora de empezar a “desdalizarse” para que la gente pueda identificarse con él y quererlo más. A esa pregunta, algo tonta por cierto, Dalí responde de la única forma posible: yéndose daliniánamente por las ramas. Así empieza a contar lo que le hubiera gustado ser cuando era chico. “A los cinco años quería ser cocinera”, revela el pintor. “No cocinero: cocinera”, subraya muy serio. “Después me tomó la manía de ser Napoleón”, otro famoso ególatra de la historia, por cierto. La enumeración acaba de la forma esperable, con el pintor afirmando que después de Napoleón no ha querido ser otra cosa que Dalí.
Consecuente con sus argumentos de medio pelo, Ibáñez Serrador lo chicanea recordándole que la gente lo quiere más a Pablo Picasso que a él. Entonces, dando otra muestra de su habilidad performática, el gran surrealista confiesa que no aspira a ser querido por nadie y que, por el contrario, realiza una campaña permanente para ser lo más antipático posible. Porque en el fondo su objetivo es que “se hable continuamente de Dalí, incluso en el caso que se hable bien. Porque si se habla mal, eso es sublime”. ¿Se puede ser más narcisista? Dalí podía.
“Siempre he dicho que como pintor soy muy malo”, continúa el artista. “Pero como genio soy el único que existe”, afirma. “Si me comparo con Velázquez mi obra es un desastre”, pero comparado con los pintores contemporáneos, “entonces soy el mejor. No porque sea bueno, sino porque los otros son terriblemente malos”. La frase recuerda a otras historias: la de Hemingway tratando de “flojito” a su amigo Fitzgrald; la rivalidad de Sinatra con Brando o incluso la de Maradona y Pelé en su disputa permanente por ver quién de los dos es el mejor futbolista de la historia. Dalí confirma que el narcisismo, la egolatría, la vanidad o como se la quiera llamar, es un derivado de la competencia, una necesidad de afirmarse por encima de otros a partir del antagonismo. Pero unos otros que nunca son cualquiera. Elegir como rival a los mejores es también una forma de aspiración, y tratar de imponerse a ellos desde la dialéctica es el inetento de dar por sentado algo que en los hechos puede ser materia de discusión: que uno es mejor que el resto de los mejores. La vanidad, entonces, no sería otra cosa que una manifestación extrema de una inseguridad proverbial a la que se busca ocultar tras un borbotón de palabras. No importa el genio que haya detrás.
Artículo publicado originalmente en la sección Cultura de Tiempo Argentino.
viernes, 12 de julio de 2019
CINE - "Un rubio", de Marco Berger: Los chicos, el sexo, el amor
Puede decirse incluso que construye sus relatos siguiendo el mismo patrón que sus personajes recorren para encontrar el amor: el primer ancla siempre es el cuerpo y solo después es posible todo lo demás. Berger filma el cuerpo masculino con especial deleite, convirtiendo al lente de la cámara ya no en un ojo para el espectador, sino casi en una mano con la que se acaricia el objeto del deseo. No es descabellado ver una ambición renacentista en esa forma particular de registrar el cuerpo, que tanto puede estar cubierto como desnudo e ir desde el plano general al plano detalle para no dejar abdomen, espalda, glúteo o sexo sin recorrer. Un renacentismo nac&pop que por momentos, es cierto, puede volverse algo excesivo. La afirmación se cumple especialmente en Un rubio, en cuya puesta en escena el director sobrepasa sus propios límites, atreviéndose a trabajar mucho más sobre la piel de sus personajes, incluso en acción.
Superada esa primera etapa física, que podría definirse como de exploración hedonista, Berger comienza a preocuparse por encontrar profundidad narrativa. El escenario de Un rubio es una casa ubicada en algún barrio popular dentro de la banda norte del conurbano, que suele ser el centro de reunión de una banda de amigos. Juan y Gabriel comparten la casa, el primero en carácter de dueño, el segundo como inquilino. Ambos además trabajan juntos en un aserradero y no pueden ser más distintos. Juan es el típico macho alfa, de instintos sexuales fuertes y conducta territorial. Gabriel en cambio es callado (le dicen El Mudo), discreto, en apariencia poco expresivo y sumiso. Juan, que juega de local, será quien asumirá un rol activo, desplegando una serie de recursos que van de la seducción clásica (miradas intencionadas y creación de climas de tensión) a la provocación lisa y llana (tocar como al pasar el cuerpo del otro en puntos específicos o pasearse en bolas junto a las minas que lleva a la casa)
Berger aprovecha esas diferencias radicales entre los protagonistas para explorar los dos lados de una misma trama. Algo que también ocurría con el alumno provocador y el profesor culposo de Ausente, o con los amigos de Hawaii (2013). En Un rubio el director propone dos modelos de masculinidad que en un primer nivel se vinculan con la elección sexual de sus personajes, pero que pueden hacerse extensivos a cualquier otro ámbito. De un lado el deber ser: ser macho, tener una familia, cumplir con las expectativas ajenas. En la otra orilla, el ser atravesado por un marco emocional ineludible. No es casual que Juan y Gabriel tengan conductas también opuestas en relación a su vínculo con lo femenino o la paternidad. Mientras que para Gabriel su hija y el recuerdo de su novia son parte fundamental del andamio emotivo que lo constituyen, para Juan se trata de diferentes espacios dentro de la misma jaula en la que oculta esa parte de su identidad que no quiere que los demás conozcan.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
CINE - "Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños", de Alejandro Gallo Bermúdez: ¿Delirio o genialidad?
 “Bienvenidos a Curuzú Cuatiá, la ciudad donde raramente ocurre algo. Y si ocurre vamos a tomarnos la molestia de negarlo. Sistemáticamente.” De esta forma, uno de los personajes que componen el coro de voces del documental Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, define a esa ciudad ubicada en la provincia de Corrientes. Ese mismo es el ecosistema que produjo a los inclasificables Síquicos Litoraleños, banda de ¿rock? que de alguna manera da fe de lo certera que es aquella afirmación del comienzo. La pregunta surge sola: ¿quiénes son estos Síquicos Litoraleños? Para responderla, por suerte, existe esta película, ópera prima de Alejandro Gallo Bermúdez.
“Bienvenidos a Curuzú Cuatiá, la ciudad donde raramente ocurre algo. Y si ocurre vamos a tomarnos la molestia de negarlo. Sistemáticamente.” De esta forma, uno de los personajes que componen el coro de voces del documental Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, define a esa ciudad ubicada en la provincia de Corrientes. Ese mismo es el ecosistema que produjo a los inclasificables Síquicos Litoraleños, banda de ¿rock? que de alguna manera da fe de lo certera que es aquella afirmación del comienzo. La pregunta surge sola: ¿quiénes son estos Síquicos Litoraleños? Para responderla, por suerte, existe esta película, ópera prima de Alejandro Gallo Bermúdez.Se trata de una banda formada durante los primeros años del siglo XXI en esa ciudad que Manuel Belgrano fundó el mismo año de la Revolución de Mayo. A falta de mejores recursos alguien definió a Los Síquicos como “El Pink Floyd de los pobres”. Ese título nobiliario que pretende vincular a la realeza del rock con una agrupación surgida de lo más under del under, puede ser considerado un eslogan ingenioso para generar curiosidad o promocionar a la banda en cuestión, pero por cierto no les hace honor para nada. Los Síquicos son mucho menos que eso, pero sobre todo mucho más. ¿Pero mucho menos de qué? ¿Mucho más cómo? Justamente en el intento de abarcar el universo que hay entre ambas preguntas se encuentra el mérito de Encandilan Luces.
Debe decirse que Los Síquicos son un delirio absoluto mucho más cercano a bandas como Reynolds e incluso a lo más ruidoso de John Zorn, pero con una puesta en escena performática, humorística y kistch. Los Síquicos son como cinco Ziggy Stardust tuneados en un depósito de cotillón viejo. Pero lo que más llama la atención de ellos no es eso, sino la forma en que se convirtieron en un nodo cultural que absorbió la tradición chamamecera de la ciudad, para regurgitarla en algo que ellos bautizaron como "chipadelia", la simbiosis perfecta entre los sabrosos pancitos típicos de la cocina guaraní y lo más lisérgico de la psicodelia, hongos alucinógenos incluidos. Un combo que les permitió realizar un par de giras europeas. De todo eso se nutrió una pléyade de Salieris dispuestos a transmutar lo que era un impulso único e irrepetible, en una escena con identidad propia que convirtió a Curuzú Cuatiá en el centro de un universo aún por descubrir.
La película de Gallo Bermúdez de algún modo también tiene esa aspiración, intentando construir un relato cinematográfico que se alimente de esa estética síquica y litoraleña. Muchas veces lo consigue, generando momentos realmente extraños; en otros parece sobreactuar el delirio. A pesar de eso el documental le hace honor a sus protagonistas y deja entornada una puerta para que quien guste se atreva a descubrirlos.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
domingo, 7 de julio de 2019
LIBROS - Arthur Conan Doyle, el médico católico y espiritista que creó a Sherlock Holmes
 Las efemérides se caracterizan por su exactitud matemática: en cada fecha se cifra todo lo que ocurrió ese mismo día, pero uno, diez o cien años atrás. Sean cuantos sean, no hay forma de errar. Esa precisión resulta oportuna para recordar al escritor británico Arthur Conan Doyle, de cuya muerte se conmemora hoy el 89° aniversario. Es que, como todos saben, Doyle es el creador del inmortal detective Sherlock Holmes, uno de los personajes literarios más populares de la historia, quien hizo del pensamiento científico y del razonamiento lógico deductivo su principal herramienta para combatir al crimen. Pero su historia no empieza ni se detiene con su criatura.
Las efemérides se caracterizan por su exactitud matemática: en cada fecha se cifra todo lo que ocurrió ese mismo día, pero uno, diez o cien años atrás. Sean cuantos sean, no hay forma de errar. Esa precisión resulta oportuna para recordar al escritor británico Arthur Conan Doyle, de cuya muerte se conmemora hoy el 89° aniversario. Es que, como todos saben, Doyle es el creador del inmortal detective Sherlock Holmes, uno de los personajes literarios más populares de la historia, quien hizo del pensamiento científico y del razonamiento lógico deductivo su principal herramienta para combatir al crimen. Pero su historia no empieza ni se detiene con su criatura.Nacido en Edimburgo, capital de Escocia, el 22 de Mayo de 1959, hace ya 160 años, Doyle pertenecía a una familia de raíces irlandesas y profesaba la fe católica. El dato, que parece no tener mucha importancia, es vital para entender algunas de las obsesiones del prolífico autor, que no solo tuvo a la literatura entre sus intereses. El primero de ellos fue la medicina, carrera que sería determinante en la creación de Holmes. En la Universidad de Edimburgo Doyle se destacó en deportes como el box y el rugby, pero sobre todo como estudiante, claro. Tanto que a los 22 años ya se había recibido de médico.
Sería en ese ámbito donde conocería al doctor Joseph Bell, uno de sus profesores, quien terminaría convirtiéndose en el molde sobre el cual diseñaría a Holmes. Tanto el personaje como su famoso método deductivo se inspiraron en la figura de Bell, miembro de una destacada familia de cirujanos y anatomistas que figuran entre los precursores de esas especialidades. En sus clases Bell solía subrayar la importancia de la observación a la hora de realizar un diagnóstico y para demostrarlo elegía a alguno de sus alumnos desconocidos para, tras una mirada rápida, deducir su ocupación y actividades recientes. Esas habilidades convirtieron a Bell en pionero de la ciencia forense en una época en la que la ciencia aún no era usada en la resolución de crímenes.
La carrera literaria cde Doyle omenzó casi como una distracción de las actividades médicas. Pero como consecuencia del éxito que enseguida tuvo la primera aventura de Holmes, Estudio en escarlata, publicada como folletín en 1887 y como libro un año más tarde, el escritor le fue quitando espacio al médico. Pero el personaje de Watson, fiel ayudante del detective y habitual narrador de sus aventuras, heredó la profesión médica, premitiéndole al escritor reunir sus dos ocupaciones en un mismo espacio. A pesar de ese éxito que de algún modo acabó de definir la literatura policial, Holmes terminó cansando a su creador, quien llegó a concretar su muerte en el cuento "El problema final" (1894). Aunque luego la presión de sus lectores, que lo abrumaron con cartas que iban de la suplica a la amenaza, lo obligaron a resucitarlo. A esa altura Holmes ya era inmortal y el cine y la televisión no hicieron más que contribuir a su popularidad. En las pantallas ha sido interpretado por algunos de los más grandes actores de diferentes generaciones, desde Peter Cushing, Cristopher Plummer o Michael Caine, hasta Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch o Ian McKellen.
Uno de las historias más curiosas en la vida de Doyle es la de su amistad con el célebre mago Harry Houdini. La misma nació de la mutua admiración, a comienzos de la década de 1920, pero se alimentó sobre todo de la empatía: ambos habían sufrido la muerte reciente de seres queridos (el mago la de su madre y el escritor la de un hijo). Golpeado por la tragedia Doyle recurrió al espiritismo para tratar de contactar al espíritu de su hijo: en su lucha interna el hombre de fe derrotaba al científico. Necesitado de creer, Doyle incitó a Houdini para acercarse al espiritismo, pero era muy difícil engañar a un mago de su nivel, incluso con trucos muy sofisticados. Houdini descubrió la trampa enseguida y en vano trato de convencer al escritor de que estaba siendo víctima de una estafa. Herido por la muerte y necesitado de creer a cualquier precio, Doyle renegó de su amistad. Desde entonces Houdini se dedicó a desenmascarar a los brujos y médiums que lucraban con dolores como el suyo y el de su amigo, el escritor.
viernes, 5 de julio de 2019
CINE - "Delfín", de Gaspar Scheuer: Realismo mágico ma non troppo
La película tiene una interesante secuencia inicial. En ella la acción sirve para presentar con elocuencia a los personajes principales (elipsis temporal incluida), plantear las características que los definen y esbozar a través de todo eso el universo en el que va a desarrollarse el relato. Al mismo tiempo consigue que se genere una sólida simbiosis entre las imágenes y la música.
Esa secuencia comienza con una serie de escenas luminosas en la que una pareja de mochileros comparten su amor viajando a dedo por rutas marinas y caminos rurales. De ahí corte a una casillita precaria en el campo donde el hombre de aquella pareja, pero algunos años mayor, convive con Delfín, el hijo de ambos. Padre e hijo se despiertan, se levantan, se asean y salen juntos, uno para el trabajo y el otro para la escuela. O no: Delfín también va a trabajar. El chico hace el reparto del pan para la panadería del pueblo y recién después de terminar se va para la escuela, donde mientras forma fila en el patio mira embelesado a una maestra joven y bonita que no es la suya.
Tras la presentación, el título de la película y recién después comienza al relato propiamente dicho. A partir de ahí Delfín navegará entre la fantasía de una infancia idealizada a lo Tornatore, un costumbrismo cándido y ese realismo rural moderadamente sucio en el que abreva buena parte de un cine argentino al que ya no se puede llamar nuevo. La combinación produce algo que bien podría llegar a definirse como realismo mágico ma non tropo.
Scheuer abrirá unas cuantas subtramas: el enamoramiento Delfín con la maestra; el vínculo con el grupito de amigos de la escuela; las deudas del padre con el usurero del pueblo: la ausencia materna; y el sueño de Delfín de presentarse a una audición para una orquesta infantil que tendrá lugar en una ciudad vecina. Algunas de esas líneas argumentales se sostendrán hasta el final. De otras el director se irá olvidando sin dar demasiadas explicaciones.
Así, la película deja un gusto ambiguo. La sensación de que si Scheuer hubiera evitado abrir las líneas que pensaba abandonar para concentrarse en la aventura de su protagonista, y al mismo tiempo conseguía morigerar cierto tono de evocación melosa, Delfín hubiera ganado en contundencia narrativa.
Artíuclo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
jueves, 4 de julio de 2019
CINE - "El verdadero amor, (C'est ça l'amour), de Claire Burger: Cómo mirar a un hombre
No es tarea sencilla en la actualidad retratar a un hombre lastimado de la forma en que lo está Mario, sobre todo por sus características. Un hombre de los de antes para quien, desde su perspectiva, el mundo (el suyo privado, pero también el público) ha quedado patas para arriba y él literalmente no tiene idea de para dónde debe correr. Burger no le teme al desafío y toma el toro por las astas, obligando a este hombre a atravesar todas y cada una de las pruebas. En primer lugar lo rodea de mujeres, exponiéndolo a la complejidad para él desconocida del mundo femenino.
Así deberá aprender que su ex ahora tiene otra vida, que su hija mayor puede vincularse con los hombres de un modo que no es el esperado para “una chica decente”, o que a la menor empiece a descubrir que ni siquiera le gustan los hombres. La madre de las nenas le dice que no se preocupe, que las deje tranquilas, que en cualquiera de sus formatos el amor siempre es hermoso. Pero Mario ahora sabe que a veces no lo es tanto y se preocupa porque cree que el hecho de ser lesbiana puede hacerlo aún más doloroso para su hija menor. Tal vez tenga razón, tal vez se equivoque, pero en cualquiera de los casos está condenado a sufrir. Mario parece haberse despertado en un mundo que desconoce y avanza a tientas. No tiene idea de nada, no sabe qué hacer con sus hijas ni con su trabajo y, sobre todo, no sabe qué hacer consigo mismo.
Con generosidad, Burger le concede a Mario el beneficio de la duda: no se trata de un hombre machista, sino de uno atrapado en un mundo laberíntico diseñado desde el machismo. Y como ha dicho alguna vez Leopoldo Marechal (y muchos otros antes que él), solo hay una forma de salir de un laberinto: por arriba. Serán sobre todo sus hijas desde arriba, desde ese mundo nuevo que ellas y su generación están empezando a reconstruir, quienes le darán una mano no siempre benévola para empezar a salir.
Gran parte del éxito la directora se lo garantizó desde antes de empezar a filmar, eligiendo a un elenco perfecto. Bouli Lanners, casi un desconocido para el espectador local, realiza un trabajo superlativo componiendo a ese Mario desbordado sin necesidad de desbordarse como actor. La delicadeza con que consigue hacer atravesar a su personaje por una paleta emocional amplísima tomando siempre la decisión correcta es un mérito tanto de él como de la directora. Lo mismo ocurre con las jóvenes actrices que interpretan a las dos hijas y sobre todo la más chica, cuya cara de culo permanente representa a la perfección la máscara del adolescente disconforme que no sabe lo que quiere, pero lo quiere ya.
Incluso Burger se da el lujo de usar el humor con pulso admirable. Basta ver la escena en la que una droga suministrada a uno de los personajes sin su conocimiento ni consentimiento, que en cualquier otra película hubiera dado pie a los lugares comunes más burdos, acá se convierte en una de las más tiernas y cálidas escenas de amor (no de sexo, sino de verdadero amor) que ha dado el cine actual.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.
CINE - Entrevista con Eloisa Solaas, directora de "Las facultades": "En un examen hay algo que tiene que ver con interpretar un rol"
 Como ocurre con cada edición, este año Bafici volvió a incluir dentro de sus secciones competitivas algunas de las películas nacionales que sin dudas terminarán figurando en la lista de las mejores de la temporada. Entre ellas se destacó en especial Las facultades, ópera prima de Eloisa Solaas, quien se llevó el premio a la Mejor Dirección en la Competencia Argentina.
Como ocurre con cada edición, este año Bafici volvió a incluir dentro de sus secciones competitivas algunas de las películas nacionales que sin dudas terminarán figurando en la lista de las mejores de la temporada. Entre ellas se destacó en especial Las facultades, ópera prima de Eloisa Solaas, quien se llevó el premio a la Mejor Dirección en la Competencia Argentina.En Las facultades, Solaas demuestra gran inteligencia narrativa para realizar un acercamiento al ámbito académico a partir del retrato de una serie de estudiantes de distintas carreras universitarias durante sus procesos de estudio y evaluación. Si bien a través de ellos y de los conceptos que cada uno aborda la directora hilvana un relato sobre la cuestión humana desde los ángulos más diversos, su mérito reside sin embargo en la capacidad para transmitir al espectador el vínculo empático que la une a sus personajes.
“La idea apareció en 2014, durante la escritura del guión para un corto que concluía con la escena de un examen final oral. Aquel guión lo abandoné, pero esa escena del final me quedó dando vueltas”, rememora Solaas. “Pero también hay algo personal: tengo muchos recuerdos de rendir orales en la facultad. Estudié Diseño, Imagen y Sonido, y durante muchos años dejé colgadas materias porque los finales orales me daban, bueno... Pateaba esa situación de rendir. Un día, hablando con un amigo, me di cuenta de que quería filmar eso de manera documental, me interesaba poner una cámara en los exámenes. El proceso fue lento, porque fue difícil conseguir el consentimiento de los alumnos y también la cuestión institucional. El primer examen lo filmé en Puán en diciembre de 2014: 'Problemas de la filosofía medieval'. Y el último en 2017”, continúa la directora.
-¿Qué es lo que volvía a sus experiencias en exámenes orales tan especiales que le urgía regresar a ellos para contarlos desde el cine?
-Tengo muy clara la sensación sentir curiosidad por mi propia cara. Algo muy básico. Ese llegar sin dormir, sobre todo al principio de la carrera. Recuerdo un examen que rendí en Puán, "Literatura en las artes combinadas", que fue el primero: me había olvidado de tomar agua, tenía la sensación de estar abrumada, desencajada. Me daba curiosidad ver cómo impactaba esa situación sobre mí misma. Dando clases me tocó ver el contraplano de eso. Creo que se trata de una situación interesante desde lo cinematográfico, un tipo de diálogo muy particular en donde en 20 minutos no solo se juega todo el conocimiento que se adquirió en una materia cursada, sino otro tipo de talento que tiene que ver con la capacidad para ordenar un discurso, la habilidad para convencer, que los nervios no te jueguen en contra.
-Factores que son casi los mismos que en una puesta en escena.
-Exacto, hay algo que tiene que ver con interpretar un rol y en la película en algunos casos se ve muy claro. Incluso, en Ciencias Exactas existe una instancia oral en la que tienen que pensar por qué hicieron esto o lo otro, pero se ve mejor en las carreras humanísticas. Sobre todo en el examen de Derecho, porque incluso el docente lo plantea como el simulacro de una audiencia oral, que ya de por sí es una puesta en escena. Creo que en la abogacía también hay algo muy interpretativo que se nota mucho en los abogados penalistas o en los que se dedican a la política.
-El hecho de que una de las estudiantes que eligió retratar sea una actriz (María Alché), subraya ese vínculo entre el examen y la puesta en escena.
-El de María fue el primer examen que filmé. Su compañero de estudio, Damián Velazco, también es actor de doblajes, y eso les dio facilidad para estar delante de una cámara. Y me ayudó mucho, porque estuve casi un año buscando sin éxito gente dispuesta a ser filmada durante un final, hasta que en un momento hablando con María me contó que estaba estudiando filosofía y cuando se lo propuse enseguida accedió. Me interesó lo que se podía llegar a producir con una cara conocida para el cine, aunque no tenía muy claro cómo iba a funcionar. Incluso, después me planteé jugar más con este borde, con este límite, con la ambigüedad. Pero las estrategias que tienen que ver con esa cuestión de la puesta en escena se dan incluso en los alumnos que no tienen nada que ver con el cine.
-Usted dice que la película nace a partir de la curiosidad de su propia experiencia como alumna y esa afirmación permite jugar con la idea de que los diferentes protagonistas elegidos integran algo así como un alter ego colectivo. ¿Cómo fue el casting para seleccionar a todos estos alter egos?
-A veces fui por el lado del estudiante, buscando gente que estudiara en determinadas carreras. Llegué hasta ellos a través de conocidos de conocidos y a partir del vínculo con los alumnos llegaba después hasta los docentes. Otras veces fue al revés. En Medicina fue interesante porque es muy difícil filmar ahí. Hay facultades más accesibles que otras y en Medicina está esa cuestión de que “la Facultad no está para boludeces”. Hasta que una serie de cambios en las cátedras me permitió finalmente acceder, pero siempre bajo la condición de que eran ellos los que decidían a quién filmar.
-¿Entonces no siempre tuvo la posibilidad de elegir a sus protagonistas?
-En realidad, la selección se terminó dando en el montaje, porque hay varios exámenes que filmé y finalmente descarté. Hubo mucho de azar. Pero a veces jugó mucho el criterio a priori, como en el caso del alumno que da su examen en el penal. Ahí tenía estudiantes que eran un grupo de personas que estaban presas por distintos motivos y entre ellos había diferentes perfiles. Algunos ya tenían una profesión y estudiaban como una forma de pasar el encierro, pero en otros se jugaba un sentido de transformación más claro: chicos que se metieron en la delincuencia muy jóvenes, que vienen de un contexto marginal y realmente no tuvieron la posibilidad de estudiar. Me parecía mucho más interesante ese proceso.
-Justamente, el chico que estudia sociología en la cárcel es quien acapara el protagonismo dentro del relato. ¿Eso fue planificado o también surgió en instancias posteriores, como el montaje?
-Eso fue una sorpresa. No sabía lo que iba a pasar y ahí se jugó algo que es lo que, en el mejor de los casos, debería suceder en los exámenes orales. Si bien en la película hay humor y cierta crítica a determinadas situaciones de poder que se dan dentro de las instituciones educativas, creo que ese es un valor de las universidades nacionales, porque en otros países e incluso en la Argentina hay otras facultades que privilegian otro tipo de evaluación, la cosa escrita. En el examen de ese chico, Jonathan, se da algo interesante. La docente que lo evalúa le propone usar el concepto de los tipos ideales de Weber para analizar el contexto de la vida en la cárcel y él prácticamente termina dando una clase sobre un tema del cual sabe mucho más que ella. Entonces se produce no diría una inversión de roles, pero sí una situación más elástica donde la relación de poder se desdibuja, aunque es obvio que ella sigue teniendo el control de la evaluación.
-Esa escena también ilustra de qué modo el conocimiento usado con inteligencia permite modificar el mundo. Porque en su análisis ese chico modifica el lugar desde el cual él mismo vive su contexto de encierro.
-Creo que en el hecho de hacer una carrera se juega también la apropiación de una identidad: la profesión, el título. Y la situación de rendir un examen es un pequeño ensayo de eso: apropiarse de un conocimiento y ponerlo en práctica de una manera muy física. El caso de Jonathan es interesante porque el ya tiene una identidad, por la cantidad de años que estuvo preso, un recorrido con una carga simbólica, su propio sistema de valores, cosas que él también pone en juego en ese examen. Entonces, me parece muy rico ese cruce entre el conocimiento que va adquiriendo, su identidad de preso y esa nueva identidad de sociólogo que empieza a construir.
-¿También hizo un castings de las facultades que querías incluir en el relato? ¿Por qué eligió seguir a alumnos de determinadas carreras?
-Quería que hubiera un equilibrio entre humanísticas, exactas, científicas, en un sentido de ir transitando temas muy diversos. Tenía claro que quería que estuvieran Derecho y Medicina, porque son icónicas y tradicionales. En un momento empezaron a interesarme las relaciones que surgían entre algunos temas, por eso en Derecho elegí que sea Penal, porque hay un vínculo directo con Jonathan. O lo que se da entre Medicina y Filosofía, vinculando el tema del cuerpo y el alma. Y me quedé con ganas de filmar en Psicología, porque siento que también podría haber aportado algo a esa construcción.
Artículo publicado originalmente en la sección Espectáculos de Página/12.